Sigo en Chile, mis libros por escribir andan retrasados. Hemos salido bien de un Covid pues nos habíamos puesto las tres dosis necesarias. Y Chile está saliendo de la ola porque no se puede estar en ningún lugar cerrado con público sin el pase de movilidad activo. Entre tanto me desespera saber cómo van las cosas en el Perú, no solo lo que ocurre en Ucrania o Afganistán, o sea, lo que pasa en el mundo.
Estamos suscritos a una revista semanal llamada Courrier International que nos informa de estos temas. Este semanario recoge lo mejor de otros diarios como The New York Times, The Economist, Die Zeit, La Vanguardia, y lo traduce al francés. En tres de sus páginas del n°1638 del 24-30 de marzo, desde la ética de otro lado del continente americano, encontramos una mirada sobre el gobierno del Perú. Así les enviamos un retazo del diario El País América, lo que piensa el periodista Juan Diego Quesada, desde México. El titular en el original es «Perú, el país de la crisis perpetua» que fue traducido así: «Pérou. Pedro Castillo, président erratique d’un pays ingouvernable» (Perú: Pedro Castillo, presidente errático de un país ingobernable). ¿Fuerte, no? Llama la atención, ¿no solo el presidente sino la sociedad peruana? Y continúa, en el encabezado: «En el poder desde julio del 2021, un jefe de Estado sin experiencia política ha acrecentado la inestabilidad del país andino donde hubo cuatro gabinetes en pocos meses. ¿La culpa es de sus opositores o de su inconsistencia? se pregunta El País América.» En la ilustración, brilla el sombrero del presidente. Espero que los diagramadores la tomen en cuenta. Veamos lo que nos dicen desde México. «Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué clase de maldición ha caído sobre ellos.» «La palabra gruesa domina el debate público.» No es frase mía, las palabras del original fueron traducidas así : «Le débat public est dominé par la vulgarité». Pero continuaré con ese párrafo que gracias a la revista da la vuelta al planeta.«El Congreso, siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años.»
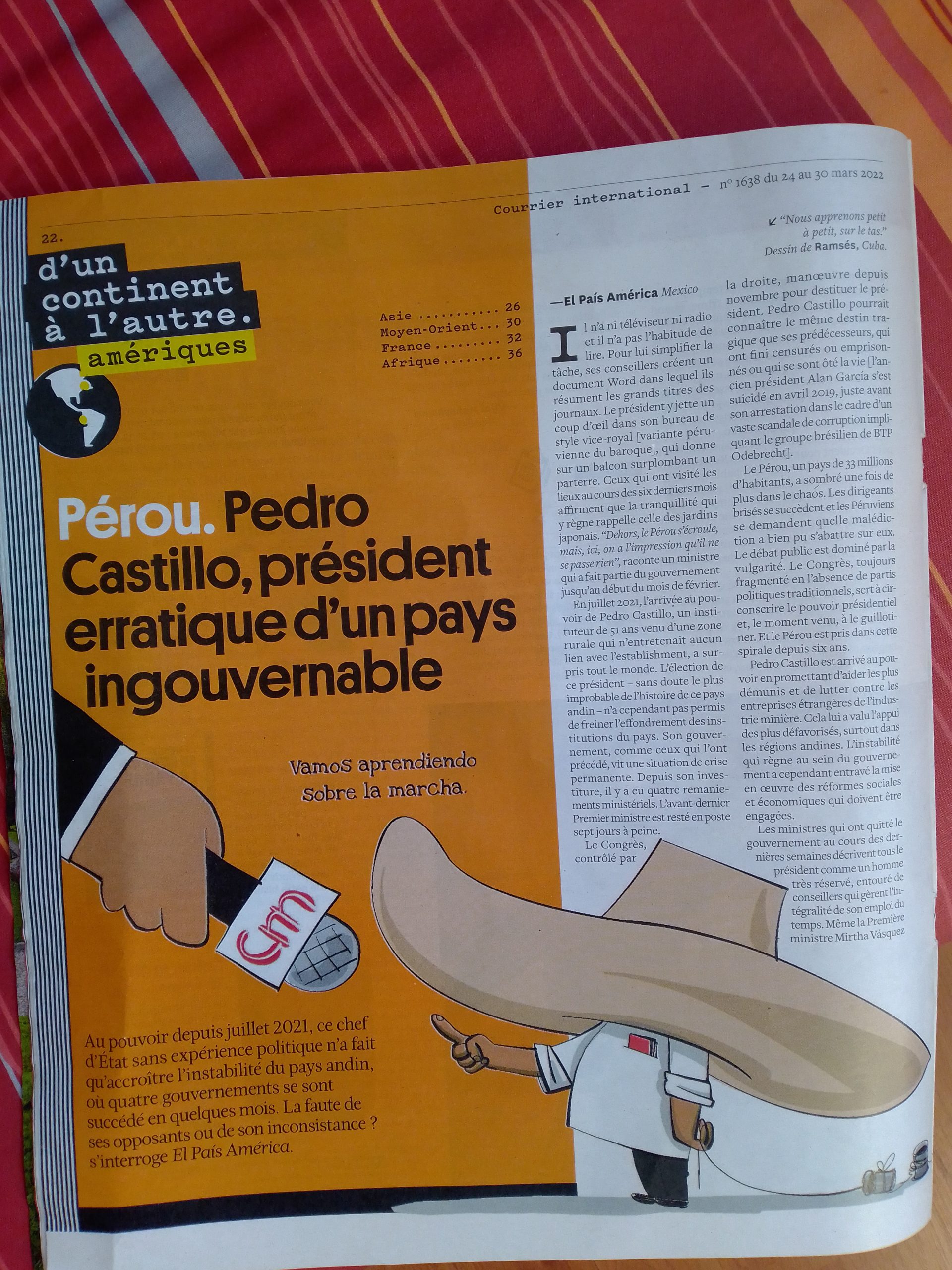
Pero yo no lo creo solo un asunto de política. Hay dos cosas. La primera, es la pésima educación secundaria. Hace decenios que se borraron las asignaturas a pedido del Banco Mundial, nada de Historia peruana, Gramática, redacción de textos racionales, ¿acaso no es cierto, maestro Vexler? Menos mal que yo fui a una escuela pública, en el Melitón Carvajal, usted todavía no había empezado con su tarea de la anti-Educación. La segunda, es que cuando entré a San Marcos, todos sabíamos pensar y redactar. No nos formaron para tener profesión solamente sino, de paso, para ser ciudadanos. Con tanta gente que no puede leer un libro, tenemos unas mayorías sin formación mental. Es entonces una crisis muy grave. En los pueblos donde se prefiere la ignorancia, cualquiera es estadista, funcionario o profesor. Estudiar solo les gusta a algunos, que son odiados y se van del país.
Lo que digo es duro, lo siento, pero se ha dicho muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, a Gonzalo Portocarrero. Consideraba que la transgresión era «una forma específica de goce del mundo criollo». Decía: «Con el ser criollo sucede algo paradójico, pues despierta valoraciones totalmente opuestas. Es decir la palabra está cargada de ambivalencia pues tan pronto significa algo apreciado y querido como, de otro lado, algo extraño y repudiable. En efecto, lo criollo se asocia con la alegría, el ingenio y el humor; y resulta para muchos peruanos, lo propio, lo entrañable, lo que nos identifica y que podemos asumir a ‘boca llena’. No obstante, para esos mismos peruanos lo criollo es también sinónimo de lo repudiable, de lo abyecto, de aquello que debe ser rechazado si uno quiere pasar por una persona seria y respetada.» Yo lo he leído, no solo conocido.
Pero en el Perú —y creo que más en Lima que en el Cusco o Arequipa—, se habla de lo que no se conoce. El dios llamado Chisme, herencia de la época colonial. Un ejemplo: una abogada y política peruana se animaba a probar el voto popular en el 2001. Ella decía claramente que era abogada, con estudios en Lima en el Reina de los Ángeles, y en un colegio religioso canadiense y luego en la PUCP. Pero surgió un chisme. Su padre era lo que llamamos, en jerga, burro. Y el chisme se transformó en insulto cuando se le trató de «auquénido» a quien pasó por Harvard. Lourdes Flores Nano fue congresista de 1990 al 2000, si es que no me equivoco, pero lo de «auquénido» le costó su pasaje a la segunda vuelta.
Como viajo, de pronto nos encontramos en un zoológico. Y me llevo la mayor de las sorpresas. Un grupo de guanacos delante nuestro. Resulta que pueden ser de lo más dócil y no ataca a los que se le acercan. Los guanacos suelen tener como enemigos los que vuelan por encima de ellos, los cóndores. O sea, la metáfora de los que inventaron una manera de bajar la calidad de la política, es de gentes peruanas que no conocen el Perú, ni su fauna y vida natural, y hablan de lo que no saben. Aquí tenemos un ejemplo de la ‘transgresión, goce del mundo criollo’. Gonzalo Portocarrero nos dijo que «los criollos nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo. La subjetividad criolla es pues frágil e insegura.»
Tocqueville, para los Estados Unidos de sus primeros pasos, dijo que había encontrado una «sociedad democrática». Es decir, todos, por lo general los inmigrados del otro lado del Atlántico, se trataban como iguales. Y luego de tener un «pueblo» homogéneo, se pudo construir un segundo paso —o algunos más—, las instituciones, porque existía la igualdad y no había pasado aristocrático. Para nosotros, fue al revés. Primero subir. Luego convivir, pero no te pases.
Publicado en El Montonero., 25 de abril de 2022
https://elmontonero.pe/columnas/los-guanacos-son-inteligentes





