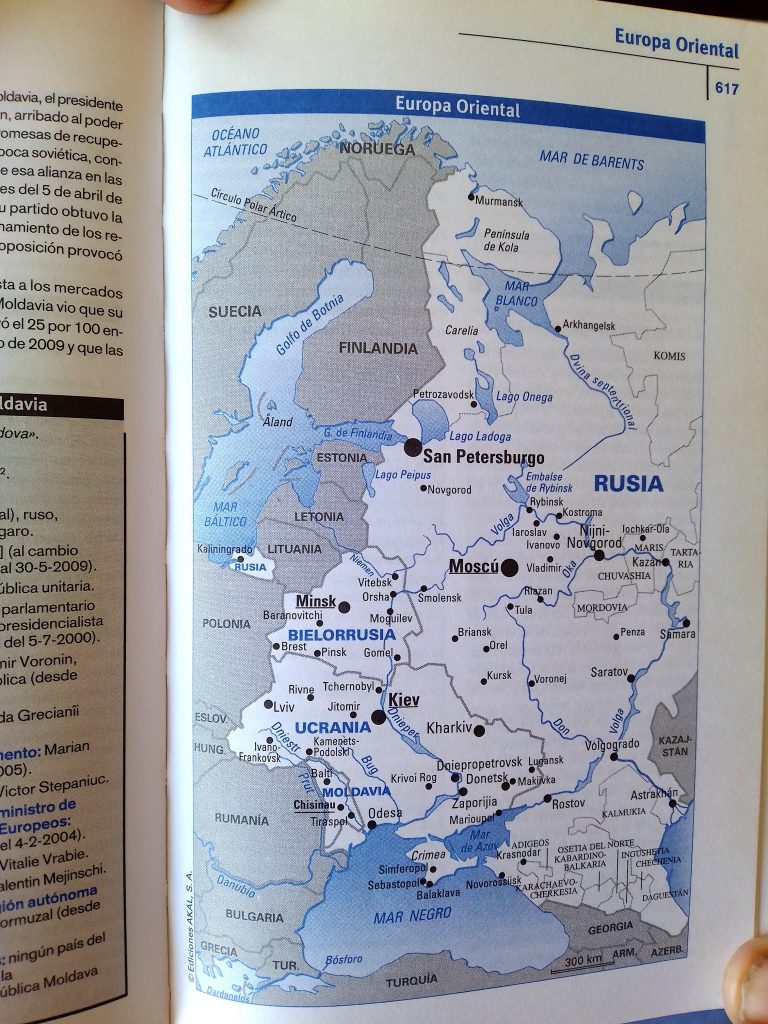Debo confiar al amable lector que no era mi intención ocuparme de Touraine esta semana, uno de los máximos representantes de la sociología no solamente francesa o europea sino mundial. Así lo presenté cuando tuve el grato honor de hacer el discurso de homenaje que se le dio en San Marcos, en el 2008, en la ocasión de un Honoris Causa. Pero me topé con su reciente entrevista al diario La Tercera y no puedo sino dar a conocer una parte de su análisis, por las muchas coincidencias que tengo con quien fuera mi maestro en la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) de París y miembro del jurado de mi tesis de doctorado. Y de paso felicitar a la periodista Paula Escobar por el tino de sus preguntas. Touraine es conocido, si no querido, en Chile, se casó con una chilena que conoció en este país en los años 50, cuando vino para entender el mundo obrero. Fue obrero aquí, en Chile, ¿qué les parece? (HN)
***
«En esta entrevista con La Tercera, el sociólogo francés de 96 años plantea que la elección de Gabriel Boric “fue evidentemente un efecto directo” del estallido de 2019. “Cuando hay un aumento de las desigualdades, en general se produce violencia”, dice. Además aborda el conflicto en Ucrania: “Putin hace la guerra para evitar que los ucranianos se unan a la Unión Europea. Es típicamente un hombre que moviliza a su Ejército para impedir que otro pueblo haga lo que quiere hacer”.
Es uno de los sociólogos más relevantes de los últimos 50 años y uno de los intelectuales vivos más influyentes del mundo. A sus 96 años, Alain Touraine sigue trabajando y escribiendo a diario. Desde París -y por teléfono- cuenta parte de su rutina y hace una cita de una hora para conversar con La Tercera en profundidad y con calma, eso sí que en francés, pues duda un poco de su español, a pesar de dominarlo.
En el día y a la hora señalada, contesta puntualmente, haciendo primero muchas preguntas sobre Chile. Es natural: nuestro país tiene un lugar especial en la vida y en el pensamiento de Touraine. En 1956 llegó a Chile, donde fundó el Centro de Estudios para la Sociología del Trabajo de la Universidad de Chile, y se casó con una chilena. Regresó en 1971 y en junio de 1973 para observar de primera fuente al gobierno de Salvador Allende. Escribió entonces el libro Vida y muerte del Chile popular (reeditado en 2020 por la Usach). En numerosas ocasiones ha retornado a nuestro país. Su hija, Marisol Touraine, fue ministra de Solidaridad y de Salud en Francia, y su otro hijo es médico.
Touraine estudió en la École Normale Supérieure de París y fue investigador, entre otros lugares, de la Ecole Pratique de Hautes Études, donde fundó el Centro de Análisis y de Intervención Sociológicos. Premio Príncipe de Asturias y de la Legión de Honor francés, ha recibido múltiples reconocimientos en todo el mundo. El estudio de las sociedades postindustriales, del mundo del trabajo y, especialmente, de los movimientos sociales, han sido parte esencial de su campo de trabajo y de influencia. Se trata, como dijo El País, de “uno de los últimos supervivientes de una generación brillante que marcó las ciencias sociales y el pensamiento occidental, desde mediados del siglo XX hasta el inicio del siglo XXI”.
(LT) ¿Qué reflexiones tiene sobre la situación de Europa, con la guerra nuevamente tras la invasión rusa a Ucrania?
AT: Se trata de saber si el mundo entero va a aceptar o no el ver cómo se reconstituye lo de la época de Stalin, Brezhnev y todos los dictadores. Porque hay una acción absolutamente ilegal, desde todo punto de vista, que es una amenaza para la democracia. El señor Putin hace la guerra -es claro y no discutible- para evitar que los ucranianos se unan a la Unión Europea. Es típicamente un hombre que moviliza a su Ejército para impedir que otro pueblo haga lo que quiere hacer. Es la definición misma de la dictadura, dictadura militar, que les impide a los ucranianos elegir la cultura o tipo de vida política que desean. Es un acto de fuerza ilegal desde el punto de vista nacional e internacional.
(LT) Y de mucho peligro, ¿no?
AT: Es una cosa extremadamente peligrosa para la paz del mundo. ¡Inmediatamente los periodistas han hecho la pregunta de si el señor Putin podría usar un arma nuclear! En el lenguaje clásico, es un chantaje. Los ucranianos han expresado de modo muy claro su deseo de pertenecer a Europa… Él debe aceptar que los europeos puedan hacer lo que quieran y no lo que él quiere. […]
(LT) En una entrevista dijo que estamos viviendo el final de 200 años de era industrial y que existe confusión en esta transición, para la que no estábamos preparados. ¿Qué puede decir de este cambio epocal que vivimos?
AT: Las sociedades modernas no se definen en términos de filosofía o de religión, sino en relación a una actividad económica: hay sociedades agrícolas, industriales, comerciales, mercantiles, etc. Desde hace algunas décadas vivimos la declinación de las sociedades industriales y vemos aparecer otro tipo de sociedad que es definida esencialmente por lo que los científicos llaman la “información”, y que los hombres de ciencias sociales llaman de la comunicación. Eso es lo que pasa. Y se suma a esto que el gran resultado de la informática -aparte de máquinas de simple transmisión de información- es esencialmente la creación de automatismos y, por consiguiente, de reemplazar las máquinas por sistemas automáticos, como tenemos en el mundo actual. Desde un punto de vista sociológico, la relación fundamental de la sociedad industrial es la relación hombre-máquina, mientras que la relación fundamental de la sociedad actual de comunicación es la relación hombre-hombre. […]
(LT )¿Qué distingue adicionalmente a las democracias?
AT: ¿Las democracias qué han hecho en general en comparación a los países que no son democráticos? Ellas crearon servicios, los servicios sociales, es decir, cosas que la República hace en ciertas áreas. Pongamos el caso francés, los grandes servicios: la educación es gratuita, el hospital es gratuito, los trabajadores jubilados tienen derecho a estar jubilados, etc, etc. Es decir, que el Estado gasta una parte enorme de su presupuesto público para donaciones de solidaridad entre los ciudadanos. Todo esto es un lenguaje de gratuidad. El término donación es muy importante, es un lenguaje religioso, también del mundo primitivo, y de la seguridad social o los impuestos. Eso me parece fundamental.
(LT) ¿Por qué?
AT: Para mí es suficiente si decimos que hay un elemento sagrado en la democracia, que para la mayoría de la gente no tiene expresión religiosa, pero que tiene una expresión concreta que es, por ejemplo, la solidaridad. Es esto lo que llamo una democracia. La palabra que hay que recordar, porque es la palabra noble, es la solidaridad popular. Puedo decir también la solidaridad nacional y también internacional… De una manera un poco simple, diría que la visión democrática es una visión optimista: el hombre es un hombre creador, inventor, que quiere el bien de todos, y donde la solidaridad es una cosa muy importante. […] »
***
La fuente es La Tercera del 19 de marzo de 2022: «Alain Touraine: ‘La primera cosa que hay que pedirle al gobierno es disminuir la desigualdad’». Le recomiendo al lector leerla en su totalidad.
Explicaré el «nuevo paradigma», el de Touraine, en otra ocasión, para comprender el mundo de hoy. Estamos en otra era.
Publicado en El Montonero., 21 de marzo de 2022
https://elmontonero.pe/columnas/touraine-sociologo-del-mundo-y-de-america-latina