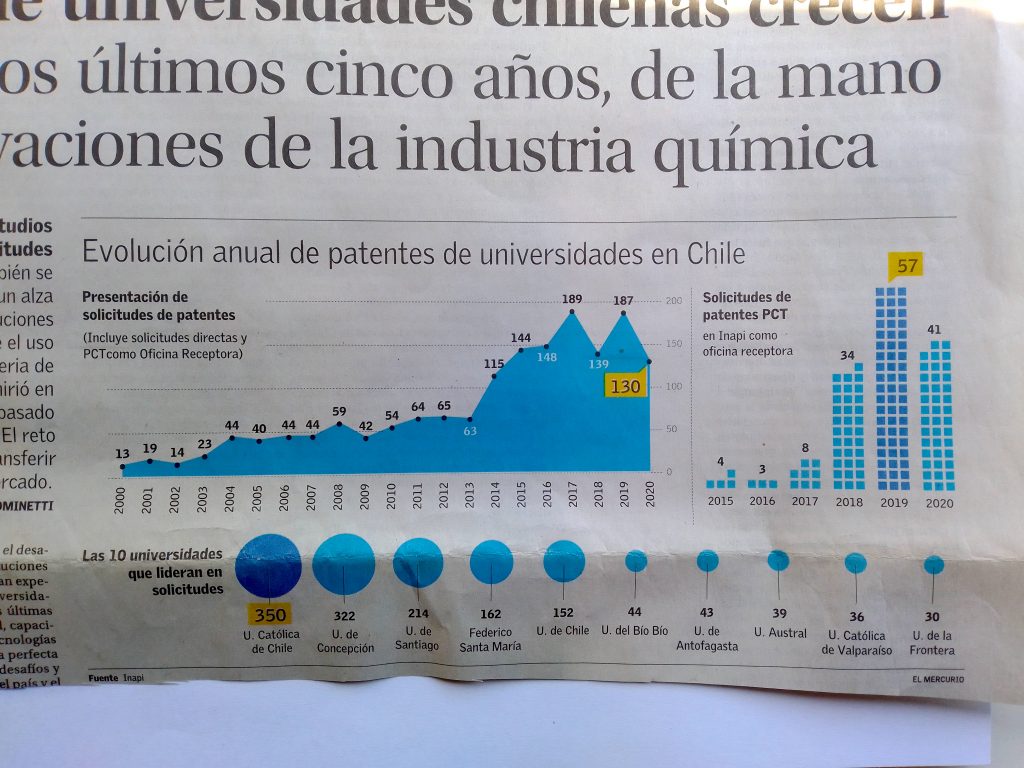En la línea de los grandes libros que los peruanos se niegan a leer, uno más al que podrían al menos echar una mirada —es decir, lo mínimo— profesores, académicos, periodistas, políticos en plena actividad, y diversos tipos de profesionales porque esos libros podrían ser una vía para comprender nuestro Estado y la sociedad peruana, y acaso sobrepasar la crisis de estos días. Ya lo he hecho, semanas anteriores, con El umbral de los dioses, obra de Moisés Lemlij, conocido psicoanalista, y Luis Millones, por cierto antropólogo, porque la temática de ese estudio junta dos disciplinas y se ocupa no solo de las mentalidades de una parte de la población peruana del siglo XVI hacia adelante en el mundo andino sino de la probable mentalidad de los pobladores rurales, porque son las culturas que habitan la parte más numerosa de la población andina. Hay en ellos otros cielos, otros dioses, otra idea de la vida social y política y que desconocemos, tan lejanos al resto de la población como lo están India, China, y otras zonas del mundo. Hay varios Perúes, las creencias milenarias no han perdido su fuerza. Las etapas oscuras de nuestra historia se mezclan con los problemas modernos de nuestros días.
Pero dejemos esas utopías, también se distancian de aquellos que han pensado, porque en dos siglos de Independencia, dejaron en este mundo un largo estudio sobre la democracia peruana. Su economía, sus posibles maneras de pensar la política. Hemos dicho pensar. Su autor, Carlos Franco, era en vida un producto de la Universidad Mayor de San Marcos que había logrado un Bachiller en Ciencias Sociales interesándose en la Psicología, y caso raro, continuó su formación en Lovaina, Bélgica. Y luego, estudios sobre Ciencias Sociales, en FLACSO en Quito, Ecuador. En pocas palabras, Carlos Franco estudió Psicología y Ciencias Sociales, y tanto en instituciones europeas como latinoamericanas, en un momento en que las Ciencias Sociales vivieron un siglo de oro y de esplendor. Si esto no fuese suficiente, Franco venía políticamente de la izquierda, pero libre en sus lazos con el poder de esos momentos. En 1968 entra en el conjunto de intelectuales que apoyaron el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Estuvo en el SINAMOS de 1970 a 1975. Carlos Franco era no solo un intelectual sino un hombre político.
Para entender la importancia de ese libro y la situación de su autor, es preciso señalar un par de cosas. La primera, su escritura: no es la del ensayo o solo producto personal sino un análisis de las estructuras socioeconómicas. Y en segundo lugar, el marco político intelectual en que se forjaría la idea de la democracia.
Por lo visto, Carlos Franco razonaba sobre tres ejes y su dinámica. Más sencillamente, las relaciones entre economía y política. Pero dudando de ambos ejes, incluye otro aspecto, «el modo de pensar la democracia en América Latina», título del libro (1998). En esta obra destaca el capítulo III, el más importante. ¿Era un déficit de previsibilidad o previsiones ocultas? Pregunta del mismo Franco que dejó sin responder. El autoritarismo, ¿era solo una situación que era previa al desarrollo? ¿Qué era necesario y qué virtud? En el mundo de la acción política, a más de medio siglo, ¿no podemos saber qué es mejor entre las democracias y los regímenes como el de Venezuela? Cuál era la mejor vía, ¿los regímenes burocráticos o los con libertades? La respuesta más feliz y eficaz, ¿acaso la conocemos hasta el día de hoy?
Y si es como pensamos, en el intento de un Estado legal, con la democracia solamente, lo que nos ocurre son grupos pequeños que lo infiltran, esa modalidad de gobernar para una posible oligarquía, como en el siglo XIX peruano. Después de la Independencia, dominaron hasta el siglo XX, es decir, ni el eje económico intentó un país sin miseria, ni el eje político. Los partidos de representación de lo popular duraban muy poco, para ello se daban golpes militares. Y la promesa de una revolución que llegase al poder para imponer el poder absoluto a millones de ex ciudadanos sin derechos, y sin posibilidad de discutir a los poderosos dirigentes, es la rueda del destino que regresa en el siglo actual, y que diríamos es la gran temática de Carlos Franco. Un libro de homenaje del 2012 en el que intervienen diversas voces (Héctor Béjar, Alberto Adrianzén, Francisco Guerra García, Max Hernández, Carlos Meléndez,…) trae algo muy interesante. Eduardo Dargent y Alberto Vergara, por ejemplo, se preguntan por qué ese libro no tuvo la acogida que merecía. ¿Por qué no funciona la democracia en América Latina?
El tema es decisivo. Fui un amigo de Carlos, estuvimos en las mismas izquierdas y en el Estado cuando Velasco. Yo dejé el Perú, continué mis estudios en París. Luego, hice un viaje a la Rusia soviética, antes de su caída. Y también pude ver, en el otro lado de Europa, cómo la muerte del general Franco dejaba a los españoles libres para pasar del despotismo a formar una nación, que podría ser parte de la familia europea. Diversos son los sistemas políticos, Reinos con Parlamentos que hacían lo que descubre la Ilustración (Reinos a la inglesa) y ahí los tenemos entre las sociedades más libertarias y de mayor eficacia. ¿Cuál es el sistema que puede sobresalir gracias a una economía de mercado y un Estado de Derecho y protección a los ciudadanos? ¿Eso es la modernidad que no tenemos, o la que no queremos tener?
Me atrevo a esta hipótesis. Sé que nuestros pueblos quieres que los manden, que los dirijan. Pero también en México, en la zona Caribe y gran parte de América Central, se escuchaba a la gente decir: «el régimen ideal es pues una especie de déspota ilustrado, o según las expresiones de la época un ‘tirano honesto’ o un ‘dictador liberal’» (América Latina en el siglo XX, Olivier Dabène, Editorial Síntesis, 2000, p. 31.)
Perdón pero recuerdo lo de Bolívar. Quería la presidencia vitalicia. Solo lo hizo Brasil. Y nosotros, evitamos los reyes, pero ya llevamos tres siglos de «príncipes» que llegan al poder y tienen derecho a todo.
Ni reino ni república, es lo que somos. Poderosos por poco tiempo. Y el caos sigue. Ser presidente o ministro es un riesgo extremo en esta América que un gran escritor latinoamericano llamó «América ladina» (G. Arciniegas). Nadie sabe qué rumbo tiene este continente. Siento decirlo.
Publicado en El Montonero., 14 de febrero de 2022
https://elmontonero.pe/columnas/carlos-franco-profeta-no-lo-sabemos-todavia