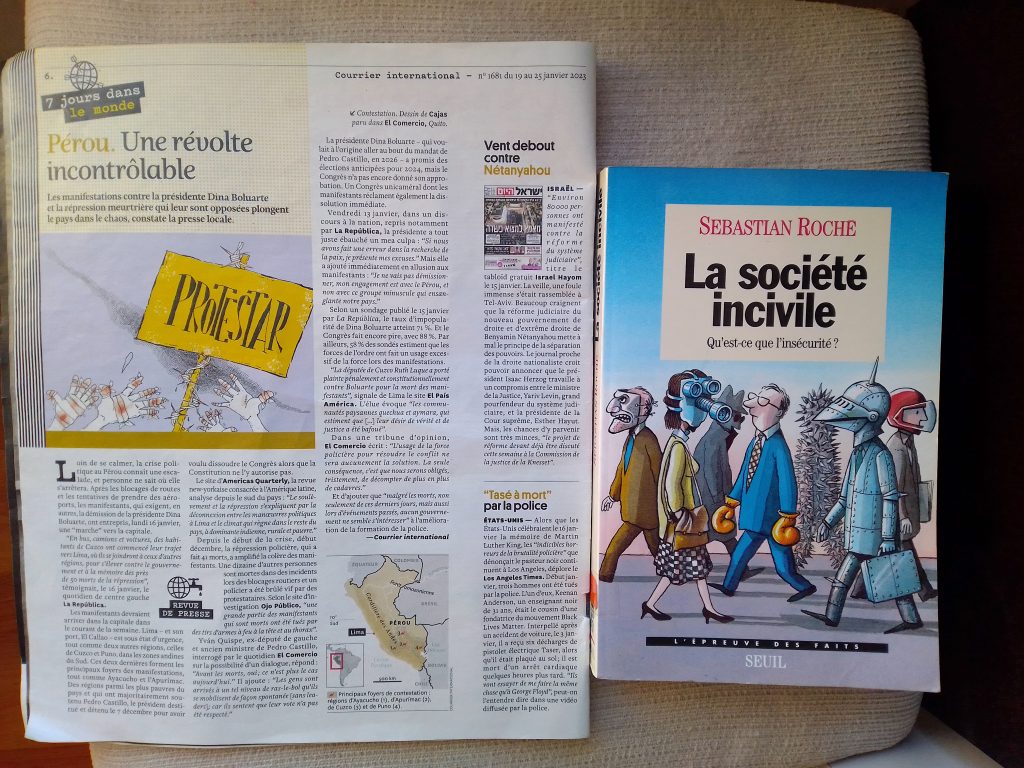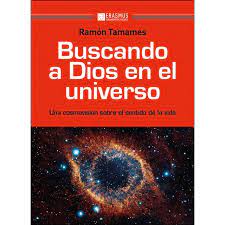La historia de España o, mejor dicho, de las Españas o de los españoles, es tan fascinante que el libro que debemos a unos universitarios franceses de Tolosa, Histoire des espagnols. VI-XXe siècle, publicado en 1985, fue traducido al castellano y publicado cuatro años después por Crítica. Lo que se propusieron fue estudiar el destino colectivo de un pueblo que no tuvo rupturas sino metamorfosis durante un milenio y medio, desde que nació una conciencia hispánica, por muy frágil que estuviera en los inicios, y que vino con la incursión de los visigodos (estimados entre 70 y 200 mil en el origen), los que llamamos bárbaros. Y centrándose en las vidas de la gente, desde el modo de vivir hasta las luchas y desafíos de cada época, especialmente de cada generación, poniendo menos énfasis en las instituciones.
Con la llegada de los godos, se dejaron de lado las escasas reglas romanas, el vacío de poder, y se instala una monarquía que tiene subordinada a la Iglesia. El reino tiene sus bases frágiles, con un sistema político dictatorial y una crisis profunda del régimen esclavista que pone en cuestión la misma dominación goda, y trae una represión feroz y el antisemitismo. Pocos años después, la península conocerá la invasión árabe, en 711. Tres religiones, tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos, van a coexistir durante siglos. Solo la España húmeda y montañosa, en los Cantábricos, escapa a los conquistadores del Islam que tuvieron el talento de no imponerse del todo. En algunas villas firmaron unas capitulaciones, o acuerdos que permitían a los cristianos seguir practicando su culto e incluso sus obispos. Poco después, los cristianos del norte libres empiezan un movimiento de Reconquista. ¿Por qué se produce? Al parecer, algunos califas lanzaron expediciones devastadoras. Luego aparecen luchas por el poder, un periodo caótico, reinos de taifas, que pasará a la historia como signo de descomposición. La España cristiana comienza a crecer desde el siglo XIII. Extiende mucho su territorio, y ante las nuevas tierras, unas son dadas a señorías, es decir a nobles que han sido los compañeros de armas de las órdenes militares. Otras van al pueblo mismo, ora como comunidades, ora como “villas libres”, con un concepto plebeyo y jurídico, los fueros. La Reconquista, sin embargo, no logra restaurar la unidad hispana perdida, solo su conciencia común. Durante su proceso y por el frente permanente de guerra, varios reinos habían aparecido. Se hablaba de los cinco reinos de Iberia, Portugal, Castilla y León, Navarra, Aragón. Ese frente representaba una “frontera” que atraía a los guerreros móviles que podían ascender rápido defendiéndola.
Desde los Reyes Católicos —el magnífico momento de la unión entre Isabel la Católica y Fernando de Aragón, 1469—, los autores han podido apreciar que las grandes mutaciones de España se hicieron al paso de las generaciones. Hispania albergó el Califato de Córdoba (929-1031) o al-Ándalus, el apogeo del islam andaluz, que contaba con un Estado estructurado, sistema que traerá estabilidad a lo largo del tiempo, a diferencia de la parte cristiana. Al-Ándalus caerá en las guerras de la Reconquista que duraron casi ocho siglos. Con los Reyes Católicos, se reunifica España y desaparece el último reino musulmán en 1492 con la caída de Granada. Las guerras peninsulares habían preparado la Conquista de América, que fue lograda con muy pocos hombres. Los conquistadores no eran soldados profesionales por la simple razón que no era posible distinguir entre civil y soldado en una sociedad como la española que estuvo en guerra civil tantos siglos, en contra de otros españoles que eran islámicos. Y también recurrieron a ideas pactistas, pactos que habían permitido a Isabel la Católica, además de movilizar a tres ejércitos, lograr la caída de Granada. Con los Reyes Católicos, se inventa en España una estructura aristocrática.
Con ellos, se acabó la España medieval, un país de fronteras internas. En su momento más poderoso, es un Imperio gobernado por la Casa de los Habsburgo y Carlos V. En realidad, contaba una treintena de Estados, y “la mitad del mundo”, como lo escribió Ramón Tamames (La mitad del mundo que fue de España, Espasa, 2021). Desde México y Perú del otro lado del océano hasta los Países Bajos e Italia. Un imperio multinacional. Acaso en nuestro tiempo no hay una sola España, son las Españas, las autonomías: Castilla, Cataluña, País Vasco, etc. y las zonas donde vivieron largo tiempo los moros, como Andalucía. Los Reyes Católicos, fundados en un acuerdo personal y dinástico, se afirman por encima de los estamentos sociales. A las Cortes de Toledo, las reorganizan. Durante la Reconquista, la nobleza había jugado un gran papel, pero con Isabel y Fernando, se vuelve una rueda más. Un Consejo permanente la reduce a tres caballeros, ocho o nueve letrados, varios juristas (por lo general opuestos a la nobleza) y la presidencia a un prelado. El Estado español que está surgiendo —aunque no se llame así en ese preciso momento— tiene operadores políticos. El término por supuesto es de nuestro tiempo, pero el rol en la época es el mismo, los pesquisidores, los corregidores, los que presiden los debates en apariencia muy democráticos de las municipalidades. Las hermandades. Una de ellas se va a hacer célebre, muy conocida, la Santa Hermandad. O sea, la Inquisición. En los inicios, un tribunal eclesiástico sometido a la autoridad del Papa. Pero Isabel consigue que el inquisidor general, a la cabeza de la institución, sea nombrado por los reyes. Y el Papa aprueba. Desde ese instante, la Inquisición pasa a estar al servicio del Estado. Esa institución pasa a América. Y la propia Iglesia queda supeditada a la Corona, con el Real Patronato.
La “reconquista”, pues, había preparado a los castellanos a enfrentar culturas distintas. No solo en el campo de batalla sino para entenderlas. Asturianos, castellanos, andaluces, aragoneses, vascos, acaso un tanto menos gallegos y catalanes, habían vivido y convivido con unos pueblos distintos durante siglos. Con judíos y con islámicos. Habían tenido, ante los turcos, una experiencia multicultural que acaso solo en la Europa de los Balcanes se había conocido. La población, poco a poco, se acostumbró a cambiar a menudo de señores. A los pueblos cristianos de campesinos sedentarios que preferían pagar impuestos a los reyes islámicos se les llamó mozárabes. Y los que prefirieron no abandonar tierra ni hogar y admitir algún señor cristiano, se les llamó moriscos. España y las Españas. Es título de un libro de Luis González Antón (Alianza Editorial, 1997).El plural permite definir mejor la tensión cada vez más fuerte entre el sentimiento de pertenencia nacional y las diferencias territoriales. De las variadas culturas nuevas sale una sociedad nueva.
La Guerra Civil (1936-1939) fue larga y muy sangrienta. Termina con la dictadura de Franco que dura 36 años y va a marcar la historia de España. Desde lo favorable, acaba la revolución industrial que España no había logrado hasta entonces y preparó su ingreso a la Comunidad Europea. Pero la Transición que a su muerte se produce, como ya lo he dicho en este portal, fue porque hubo una conciencia colectiva de no volver a repetir el pasado. Yo mismo escuché a la gente decir, «todo menos la guerra civil». Y decirse, a sí mismos, «somos los turcos de Europa». Lo peor. Y con ello, sentimientos contradictorios. A Franco lo lloraron, pero no quisieron que los franquistas gobernaran. Cierto, hasta 1975, España fue un régimen autoritario, pero amparó España de la dominación rusa y por lo tanto, salvó a Europa. El régimen constitucional que le siguió establecía un intenso debate y la búsqueda de consensos. Seamos claros, la Transición fue un pacto, con grandes silencios sobre el pasado franquista. Ese era el precio del retorno a la libertad. Todo aquello que los peruanos no pueden hoy día establecer.
España es hoy el decimotercer país desarrollado del planeta. Los países latinoamericanos, salvo Brasil y México, brillan por su ausencia.
Publicado en El Montonero., 3 de abril de 2023
https://www.elmontonero.pe/columnas/la-fascinante-historia-colectiva-de-los-espanoles